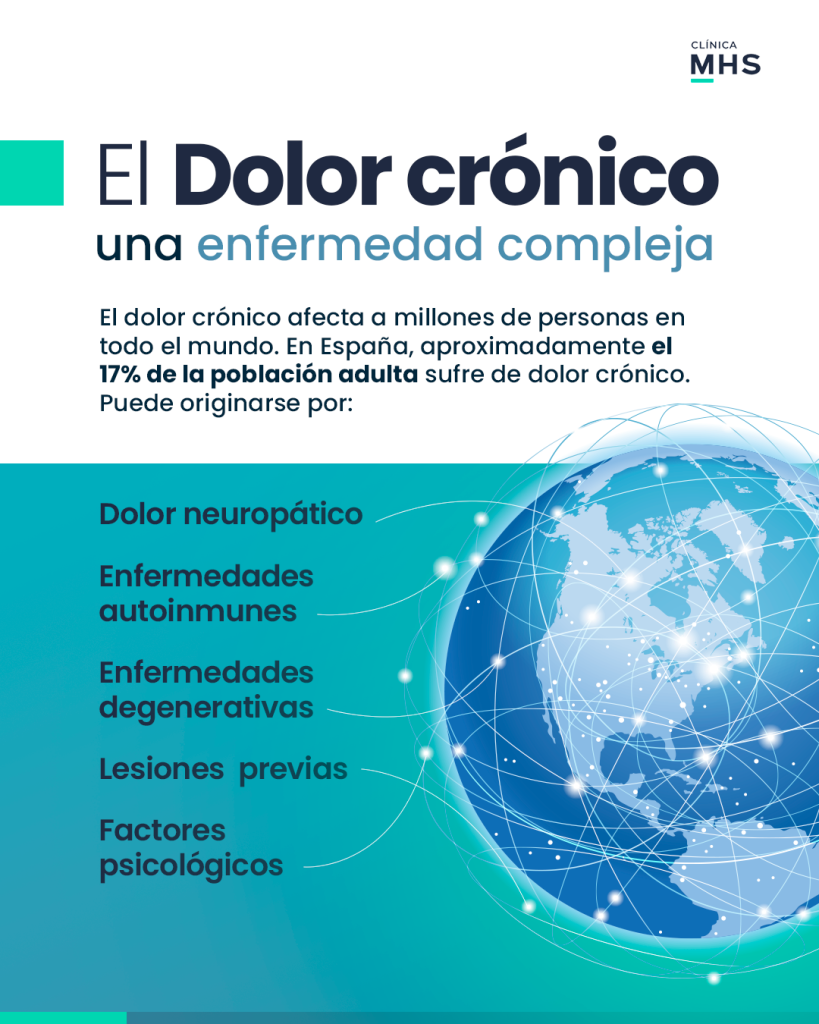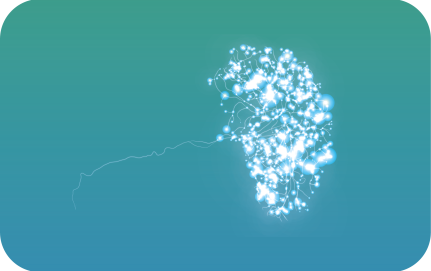Te invitamos a explorar las referencias citadas a lo largo de este texto, ya que son una valiosa fuente de conocimiento. Ahí hay mucha información interesante que te puede ayudar a entender todo mejor. Cada uno de estos artículos trae consigo ideas y perspectivas que seguro te van a hacer pensar. Así que, ¡no dudes en echarles un vistazo!
Cohen, S. P., Vase, L., & Hooten, W. M. (2021). Chronic pain: an update on burden, best practices, and new advances. The Lancet, 397(10289), 2082-2097.
Knotkova, H., Hamani, C., Sivanesan, E., Le Beuffe, M. F. E., Moon, J. Y., Cohen, S. P., & Huntoon, M. A. (2021). Neuromodulation for chronic pain. The Lancet, 397(10289), 2111-2124.
McCracken, L. M., Yu, L., & Vowles, K. E. (2022). New generation psychological treatments in chronic pain. Bmj, 376.
Raffaeli, W., Tenti, M., Corraro, A., Malafoglia, V., Ilari, S., Balzani, E., & Bonci, A. (2021). Chronic pain: what does it mean? A review on the use of the term chronic pain in clinical practice. Journal of pain research, 827-835.
Suzuki, H., Aono, S., Inoue, S., Imajo, Y., Nishida, N., Funaba, M., … & Sakai, T. (2020). Clinically significant changes in pain along the Pain Intensity Numerical Rating Scale in patients with chronic low back pain. PloS one, 15(3), e0229228.